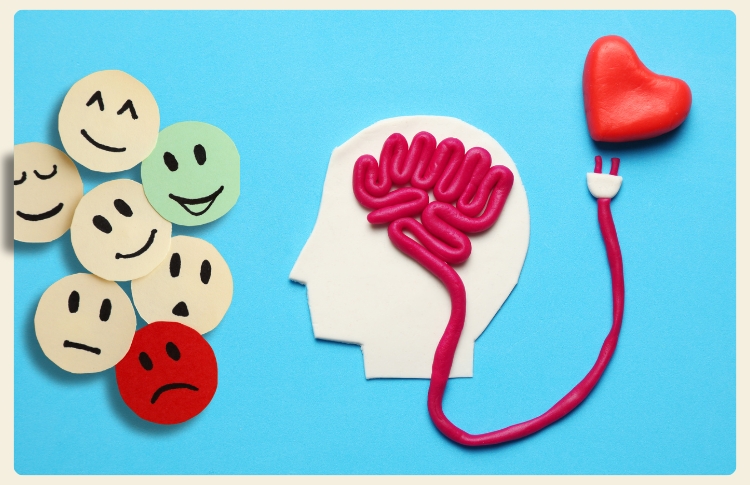Si lo prefieres, puedes escuchar el artículo completo
Los seres humanos somos tan parecidos los unos a los otros, que es fácil caer en las generalizaciones. “Todos los hombres son…”, “Todas las mujeres jóvenes…”. En verdad, los seres humanos somos tan diferentes, únicos y particulares, que a veces es fácil entender por qué nos cuesta tanto relacionarnos los unos con los otros. Esta, sin duda, es una gran paradoja.
Distinto a lo que sucede con el resto de las especies del planeta, los seres humanos tenemos la capacidad de relacionarnos con otros, con el entorno, de manera consciente. Es decir, no producto de un impulso automático, sino de una decisión. Que no siempre responde a lo racional, sino que está estrechamente ligada con las emociones, que son incontrolables y volátiles.
Además, la naturaleza nos dotó con una herramienta increíble y poderosa. ¿Sabes cuál es? La comunicación. Una comunicación que hoy, en pleno siglo XXI, es más fácil que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Ninguna generación dispuso de tantas facilidades, de tantos canales, de tantas herramientas, de tantos recursos, incluidos gratuitos, para comunicar.
Pasamos de las señales de humo al lenguaje oral y no verbal, de ahí a la escritura y más adelante, con el concurso de la tecnología, al papel. Que, no sobra decirlo, no solo significó un antes y un después, sino que además abrió la puerta a un universo increíble de posibilidades: la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión hasta llegar a la magia de internet. ¡Maravilloso!
Ha sido una evolución fantástica, pero también, traumática. A pesar de las facilidades actuales, la cotidianidad nos demuestra que cada día es más difícil comunicarnos con otros. De hecho, la gran mayoría de los intentos de conexión se interrumpen o se frustran por cortocircuitos que bien se hubieran podido evitar. Estamos hechos para comunicarnos, pero no sabemos comunicarnos.
Esa es una increíble paradoja. Dolorosa, también. La padecemos cada día, todos los días, en el intento de comunicarnos. Piensa en esas pequeñas discusiones con tu pareja o con tus hijos que, de manera abrupta, escalan a agresivos intercambios. Y lo mismo nos sucede en el trabajo con un compañero o con el jefe, quizás con un amigo, o con el dependiente que te atiende en el banco.
La comunicación, por esencia, tiende a establecer puentes, a crear lazos entre las personas, a construir relaciones a largo plazo. Sin embargo, hay un largo trecho entre la intención y la realidad, del dicho al hecho. Mal haríamos, en todo caso, en achacarle la responsabilidad a la comunicación o a los canales a través de los cuales esta se desarrolla. La verdad es que el resultado depende de cada uno.
¿Eso qué quiere decir? Que los cortocircuitos en la comunicación están determinados tanto por la intención como por la ejecución. Es decir, por las palabras que utilizamos, por el tono en el que las expresamos, por el contexto en que se da esa comunicación. En últimas, el éxito o el fracaso de la comunicación responde a las emociones que experimentamos en ese preciso momento.
O, si no, que levante la mano aquel que respondió agresivamente, de manera impulsiva, pero después se arrepintió. Todos, sin excepción, lo hemos sufrido. Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que a veces, muchas veces, el arrepentimiento no basta, no subsana la agresión. Entonces, nos queda un sinsabor adicional: ¿cómo vamos a hacer para remediar el malestar provocado?
Coincidirás conmigo en que no siempre se puede. A veces, muchas veces, el daño causado ha sido tan grande, llegó tan profundo, que es imposible repararlo. No, al menos, a corto plazo. También es muy frecuente que entren en juego factores volátiles y explosivos como el ego, ese híbrido que oscila entre lo consciente y lo inconsciente y suele hacer travesuras, jugarnos malas pasadas.
Por fortuna, dentro del kit de la configuración original de todos los seres humanos, sin excepción, hay una herramienta que nos ayuda a solucionar esos problemas de comunicación. En realidad, es una habilidad que todos poseemos, pero que solo unos pocos desarrollamos y controlamos de manera consciente. ¿Te imaginas a cuál me refiero? A la escasa y valorada inteligencia emocional.
El término fue introducido por el sicólogo, escritor y periodista estadounidense Daniel Goleman, en 1995, a través del libro del mismo nombre. Goleman, nacido en Stockton (California) en 1946, fue periodista del The New York Times durante 12 años. Allí publicó decenas de reportajes acerca del cerebro y las ciencias del comportamiento. Es una autoridad mundial en el tema de las emociones.
Hasta que Goleman expuso su teoría, se concebía que los seres humanos solo poseíamos una inteligencia: la racional, expresada a través del coeficiente intelectual (IQ). Gracias a este, y a por medio de una serie de pruebas estandarizadas, es posible evaluar las capacidades cognitivas. ¿Por ejemplo? La resolución de problemas, el razonamiento lógico y el pensamiento abstracto.
Moraleja
Cuando Goleman habló de su inteligencia emocional provocó un sismo de grandes proporciones. Entendimos porqué el IQ, que se centra en la mente racional, no es garantía de éxito o felicidad, como se pensaba. Fue un descubrimiento disruptivo porque desde entonces, hace solo 3 décadas, sabemos que hay otra mente, la emocional, que es tan importante como la otra, o quizás más.
El problema, porque siempre hay un problema, es que asumimos que nos comunicamos desde la mente racional. O, en otras palabras, que somos conscientes del mensaje que emitimos y que tenemos control sobre su impacto. En la práctica, ni lo uno, ni lo otro. La mayoría de las veces, el mensaje es una respuesta automática, inconsciente, capaz de desatar la Tercera Guerra Mundial.
¿Por qué? Porque las palabras incorporan emociones. Y si algo nos cuesta trabajo a los seres humanos, a todos, es la gestión de esas traviesas y traicioneras señoritas. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan, porque no hay fórmulas perfectas, porque no hacemos uso de la capacidad innata que nos permite controlarlas, canalizarlas, aprovecharlas. Y, también, porque somos reactivos.
No porque carezcamos de inteligencia emocional, sino porque no la hemos desarrollado. Porque la habilidad la tenemos todos, viene incorporada en la configuración original. Es que desconocemos qué sentimos, por qué lo sentimos y cómo interpretar esa valiosa información que nos transmite la emoción desencadenada. Desconocemos, en suma, los 5 rasgos de las personas con inteligencia emocional:
1.- Conciencia de sí mismas. Significa que sabes lo que sientes. Porque no es lo mismo sentir ira que frustración, que decepción, que desilusión. Son parecidas y suelen combinarse, pero cada una tiene un trasfondo distinto. Puedes moldear tus percepciones de esa situación específica y dominar tus impulsos a la hora de actuar. Sabes, también, cuál es el efecto de tus emociones
2.- Autogestión. Que también la podemos llamar autodisciplina. Consiste en la capacidad de gestionar tus emociones en esas situaciones que te ponen contra la pared, comprometido. No reaccionas, sino que escuchas, analizas y respondes de manera asertiva. Tu objetivo es tender puentes, superar obstáculos y lograr acuerdos. Esto solo puedes hacerlo si tienes el control.
3.- Motivación (intención). Es decir, la capacidad de utilizar las emociones para alcanzar los objetivos previstos. Pero no solo eso: también, persistir ante las dificultades, a sabiendas de que nada de lo bueno en la vida es fácil. Recuerda: las emociones no son buenas o malas, esa es una valoración que hace cada uno. Son herramientas poderosas que puedes utilizar como quieras.
4.- Empatía. Que no es esa idea tan difundida de “ponerte en el lugar del otro”. Esto es imposible porque no hemos vivido lo que el otro vivió, porque cada uno tiene fortalezas y debilidades únicas y distintas. Se trata, más bien, de estar en capacidad de comprender las emociones del otro y, de manera especial, de responder adecuadamente a ellas. Nos exige compasión y humildad
5.- Habilidades sociales. Las herramientas indispensables para relacionarnos con otros. Si no las usamos, o si las usamos mal, vamos a chocar permanentemente, nuestras comunicaciones van a llevarnos a un cortocircuito. Son necesarias para construir puentes, para crear redes de apoyo mutuo y lograr entendimientos, a pesar de las diferencias, de las creencias, de las experiencias.
Lo que debemos entender, aprender, es que la mente emocional y la racional cooperan entre sí, se complementan. Claro, siempre y cuando no pierdas el control, no te dejes envolver en el espiral de las emociones. Si lo permites, las emociones secuestrarán tu cerebro y quedarás a merced de ellas. También es menester convenir que no podemos ser ciento por ciento racionales.
¿Por qué? Porque, aunque a veces las emociones pueden nublar nuestro juicio, son necesarias para tomar decisiones racionales. Sin ellas, todas las opciones tendrían el mismo valor para nosotros y, entonces, sería imposible decidir. Así, por ejemplo, una acción tan sencilla como elegir un restaurante se convertiría en una interminable comparación de lugares distintos.
La premisa fundamental de la gestión de las emociones es que cada sentimiento es valioso, pero no todas las reacciones son saludables. Así, pues, en lugar de ocultar o desahogar los sentimientos negativos, debemos encontrar técnicas para afrontarlos. Es decir, debemos responsabilizarnos de la situación y evitar que se produzca un cortocircuito del que después tengamos que lamentarnos.
¿Por qué? La gente suele malinterpretar este término, la responsabilidad, como asumir la culpa de lo que sucede. Sin embargo, eso está muy lejos de la verdad. En realidad, es tu capacidad para responder de manera adecuada según las circunstancias. Alasumir la responsabilidad, hallas formas de resolver problemas. Además, adoptas una posición de poder y mejoras tu comunicación.
La reactividad, la otra cara de la moneda, en cambio, te convierte en cautivo de las circunstancias. Enfadarte no te permite arreglar nada y solo empeora la situación. La rabia te daña sicológica y físicamente y te aporta una sensación de desconexión con el universo. Además, rompe los lazos que has establecido con otros y genera heridas que, muchas veces, tardan en sanar o no sanan.
Aunque somos la generación más avanzada de la historia de la humanidad, la que cuenta con más facilidades para disfrutar la vida, no somos la más feliz. Es una terrible paradoja. ¿Por qué? La mayoría de las personas vive en guerra contra todo y contra todos por su incapacidad para gestionar las emociones. O por no haber desarrollado la habilidad de la inteligencia emocional.