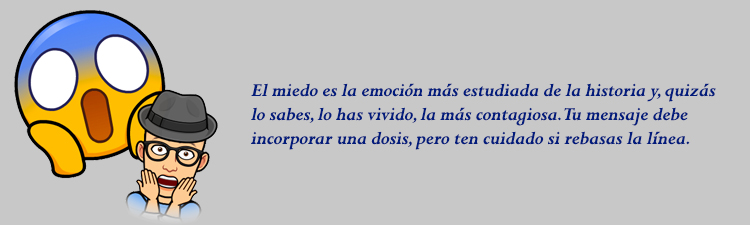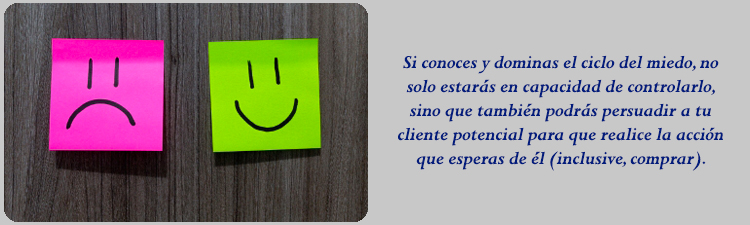Si lo prefieres, puedes escuchar el artículo completo
Podríamos llamarlo un enemigo invisible. Es uno de los factores externos que más afecta la salud y al que, irónicamente, no le prestamos la atención que se merece. ¿Sabes a cuál me refiero? Al ruido. Que, según evidencias científicas, afecta la salud auditiva (lógico), la mental (cada vez más común) y la cardiovascular. También produce trastornos del sueño, estrés y otras alteraciones.
Estoy en una etapa en la que la vida me exige sosiego, bajar las revoluciones y, sobre todo, alejarme del ruido. En cualquiera de sus manifestaciones. Que, por cierto, están por doquier. El tráfico y el transporte, las obras en construcción y la vida nocturna (bares, tiendas, conciertos). También, los ruidos humanos, los animales, la vida doméstica (electrodomésticos) y hasta la naturaleza.
Por si todo lo anterior fuera poco, a través de nuestros hábitos agregamos algunas otras fuentes de ruido. ¿Por ejemplo? Las incesantes notificaciones de los dispositivos digitales, que son causa de distracciones constantes, producto de mensajes recibidos. Y, por supuesto, ese que llamamos ruido mediático, que aunque no suene nos hace daño a través de mensajes tóxicos frecuentes.
Lo insólito es que, fruto de nuestra increíble capacidad de adaptación, los seres humanos somos capaces de acostumbrarnos al ruido. A comienzos del siglo pasado, tiempos lejanos en los que la vida era muy distinta de la actual, en los que los ruidos eran distintos de los actuales, el célebre científico Robert Koch, ganador del premio Nobel, nos dejó una frase célebre. ¿Sabes cuál fue?
“Un día el hombre tendrá que luchar contra el ruido tan ferozmente como contra el cólera y la peste”. Bueno, pues vivimos ese día, padecemos ese día. Y lo peor, de muchas formas. Un ruido que no solo nos distrae y nos hace daño, sino que también distorsiona lo que percibimos, lo que consumimos a través de los sentidos. Es difícil hallar algo que no esté contaminado por él.
El ruido, en alguna de sus manifestaciones, contamina las relaciones con otros. Gritos, histeria, impulsos posesivos, cualquier tipo de violencia (física o verbal), manipulaciones o mentiras son ruidos que rompen los vínculos. O, peor, que los convierte en tóxicos que desgastan, que poco a poco minan la salud. Sus efectos son terribles porque acaban con la confianza, con la paz.
El ruido, también, contamina la relación que tienes contigo mismo. Ruido es la cantidad de pensamientos negativos que permites que vuelen silvestres en tu mente. Ruidos son también las creencias limitantes que te impiden obtener las maravillosas bendiciones que la vida tiene para ti. Ruido es, asimismo, el síndrome del impostor por el que no confías en tu potencial.
Otra forma común del ruido que nos amarga la vida es la dependencia de los demás. ¿Por ejemplo? Necesitar la aprobación de otros para sentirte bien, adaptarte a sus exigencias para encajar o renegar de lo que la vida te ofrece para encajar socialmente. Hay exceso de ruido en los mensajes que te condicionan, que te manipulan, en los que te hacen sentir alguien inferior.
Si bien cualquiera de las manifestaciones del ruido es dañina, la que a mi juicio es la más perjudicial es aquella ligada a la comunicación. Nada más desagradable que una interacción enrarecida por el ruido. De hecho, y seguramente lo has experimentado, lo has sufrido, este ruido es el punto de partida de los cortocircuitos de la comunicación y, claro, de los malentendidos.
Como profesional de la comunicación desde hace 38 años y consultor de estrategias de contenidos, sin embargo, entiendo las consecuencias del exceso de ruido. En especial, del que consumimos de manera inconsciente, automática; de aquel al que nos acostumbramos y lo convertimos en un hábito. Y, claro, de ese que nos impide escuchar y nos limita solo a oír.
¿Por qué? Porque los mensajes que consumimos se transforman en pensamientos, en creencias y en emociones que cultivamos en nuestro cerebro. Luego, esos pensamientos, esas creencias y esas emociones se traducen en acciones, en decisiones, en comportamientos y en hábitos. Condicionan lo que sentimos, lo que hacemos y, principalmente, cómo lo hacemos.
El problema, porque siempre hay un problema, es que programamos nuestro cerebro para oír, en vez de acondicionarlo para escuchar. Cuando solo oyes, estás sometido al ruido porque este se encuentra incorporado en esas dinámicas de comunicación distorsionadas y manipuladas. Son parte de la esencia de esas interacciones contaminadas, tóxicas, que tanto daño nos hacen.
Moraleja
Cuando escuchas, en cambio, lo primero que debes hacer es callar el ruido. O, dicho de otra manera, mientras haya ruido es imposible escuchar. Imagina que vas caminando por el centro comercial, mientras miras las vitrinas de los almacenes, y suena tu teléfono. Contestas porque es uno de tus hijos, pero no puedes hablar: no lo escuchas por el exceso de ruido, solo oyes ruidos.
En estas épocas de infoxicación, de matoneo mediático, de bombardeo mediático y, sobre todo, de fake-news y versiones de inteligencia artificial que suplantan a los humanos, los decibeles del ruido sobrepasaron, por mucho, los límites de la cordura. Todas nuestras comunicaciones, todos nuestros mensajes, están contaminados por el ruido y las consecuencias son catastróficas.
Por eso, es necesario aprender a escuchar y dejar de oír. ¿Cómo hacerlo? Te propongo cinco acciones sencillas y efectivas:
1.- Oír es pasivo, escuchar es activo. Mientras cocinas, cuando vas al gimnasio o si juegas con tu mascota, oyes música. Que te acompaña, que te distrae, pero no le prestas atención. Solo quieres que haya un poco de ruido porque no te gusta el silencio. Lo mismo sucede si conduces tu auto: la atención está en la carretera, en los transeúntes, pero la música te ayuda a relajarte, es agradable.
Por el contrario, si quieres escuchar un audiolibro o el video de una conferencia que te interesa, lo más seguro es que te pongas los audífonos. No quieres ruidos, necesitas estar concentrado para escuchar esos mensajes que te interesan. Tu atención ya no está dispersa, sino que se concentra en esa voz que te transmite conocimiento. Solo así puedes establecer una conexión poderosa.
2.- Oír es un sentido, escuchar es una habilidad. Oír es un privilegio que nos fue concedido a la mayoría de los seres humanos. Es uno de los cinco sentidos, maravillosos regalos que nos brindó la naturaleza, es una capacidad biológica innata. No tienes que pedirla, no tienes que educarla, porque ya lo incorporas, porque es una tarea de tu cerebro, que la usa para recibir información.
En cambio, escuchar es una acción consciente. Que, por si no lo sabías, se aprende. Exige tu atención, tu concentración, tu determinación, tu disciplina para aislarte del ruido. Escuchar no es algo que hacemos por instinto, como oír, sino que es producto de una decisión. Además, algo muy importante: para escuchar, debes brindar toda la atención posible, una actitud de disposición.
3.- Oír es involuntario, escuchar requiere atención. Oyes el canto de los pájaros, oyes el motor de los automóviles, oyes las conversaciones de quienes viajan en el transporte público, oyes porque la naturaleza te dio los oídos. Oyes los ruidos, o los sonidos, inclusive aquellos que son molestos, porque están ahí en el ambiente. No puedes bloquearlos, están fuera de tu control.
La escucha requiere, en la mayoría de las situaciones, de la abstracción. Exige que aprendas a aislar los ruidos del ambiente para concentrarte en lo que deseas escuchar. Si estás con tus amigos en un restaurante, oyes conversaciones, pero no escuchas, no puedes hacerlo. Cuando estás atento, tu cerebro se comporta de manera diferente, entiende que es algo importante.
4.- Oír es recibir un sonido, escuchar es comprenderlo. Recibir un sonido es una acción pasiva que podemos realizar de manera simultánea con otras actividades. Así, por ejemplo, puedes oír música mientras ves a tus hijos jugar en el patio de la casa. Lo que haces es aprovechar la capacidad fisiológica de captar las ondas sonoras, una función que es automática.
La comprensión que está ligada a la habilidad de escuchar, mientras, implica prestar atención y requiere conocimiento para procesar, decodificar e interpretar el mensaje que te comunican. Y no solo eso: también es necesario que conozcas el contexto del mensaje para darle el significado adecuado. ¿Un ejemplo? El aprendizaje. La comprensión, además, depende de tu cerebro.
5.- Oír no requiere memoria, escuchar implica recordar e interpretar. Tu cerebro almacena todos los sonidos o ruidos que oyes a sabiendas de que después los vas a identificar y eso te producirá una emoción, desencadenará una reacción. El canto de los pájaros, de cualquier pájaro, lo oyes y sabes que no es un perro o un caballo, pero no necesitas comprenderlo, solo lo procesas.
Lo que escuchas, en cambio, es un proceso más complejo, consciente. No puedes aprender un nuevo idioma si lo que escuchas del profesor no lo procesas, no lo interpretas, no le dices a tu cerebro que lo almacene y lo utilice. Solo si estas condiciones se cumplen puedes hablar en ese idioma y conseguir que otras personas te entiendan. Es una acción deliberada y voluntaria.
Los seres humanos, lo sabes, lo vives, lo sufres, nos comunicamos todo el tiempo. Inclusive, sin pronunciar palabra alguna. Esa interacción con otros y con el entorno es parte vital de nuestra esencia. Necesitamos comunicarnos porque nos hace sentir vivos. Sin embargo, es imposible comunicarnos de manera efectiva si nos limitamos a oír y no aprendemos a escuchar.
El acto de oír, no lo olvides, incorpora el ruido. Que está ahí, por doquier, que se presenta de múltiples formas, y te incomoda, distorsiona los mensajes. La capacidad de escuchar, mientras, es una habilidad adquirida, producto de una decisión consciente y voluntaria. Nos brinda una gran variedad de beneficios, en especial, el de poder relacionarnos e interactuar con otros.