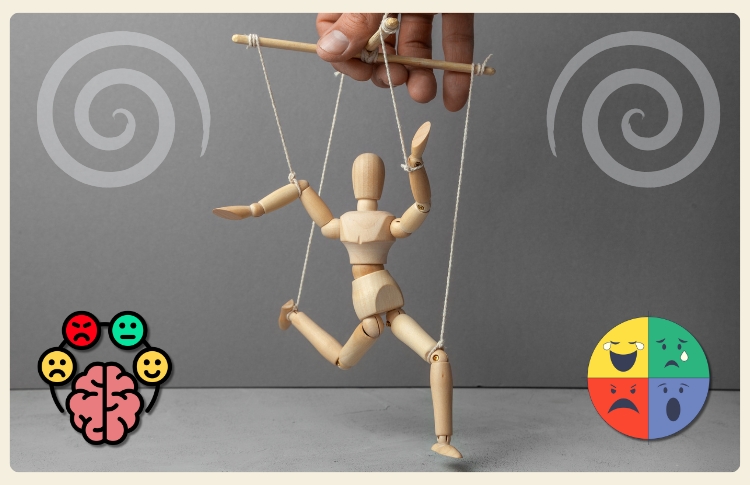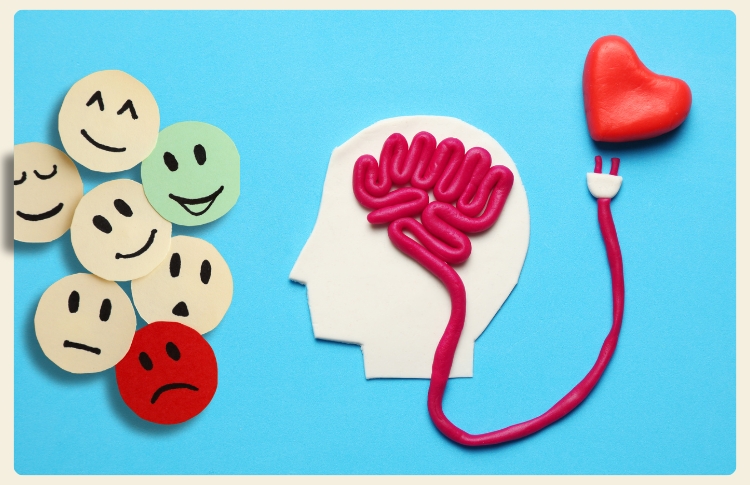Si lo prefieres, puedes escuchar el artículo completo
Todos, sin excepción, hemos sido señalados injustamente al menos una vez en la vida. Se nos ha culpado de algo que no es nuestra responsabilidad o se nos acusa de algo que no hicimos. Y no se trata de una sensación, sino de una situación incómoda. Que, en estos tiempos de tecnología avanzada, de hiperconexión, se multiplica en los canales digitales.
Basta que hagas un comentario a la publicación de otra persona, quizás un familiar o un amigo, un excompañero de la universidad, para que se arme Troya. O publicas un post con un comentario acerca de un partido de fútbol, de un político, de una figura reconocida y… Episodios molestos que a veces, muchas veces, son más que un simple cortocircuito.
Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que una vez baja la temperatura y retorna la calma, nos damos cuenta de que era un malentendido. Alguien entendió mal, interpretó mal o quizás solo reaccionó mal en un momento de inestabilidad emocional. Todos, sin excepción, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo hemos protagonizado. Es parte de nuestra naturaleza.
Por eso, esos episodios no son exclusivos de los canales digitales, de las redes sociales. Se dan, y con frecuencia, en la vida real. En la interacción con otros, en especial con nuestro entorno. ¿Quién no ha discutido con sus padres, o su pareja, por algo insignificante? ¿Porque creímos escuchar algo distinto de lo que la otra persona expresó? Sucede con frecuencia…
¿Sabes cuál es la razón? Algo que en lógica y filosofía se denomina falacia de generalización apresurada. ¿En qué consiste? En que a partir de una sola experiencia, o de un caso aislado, tendemos a formular afirmaciones contundentes, tajantes. Y las asumimos como verídicas. Es la respuesta al impulso humano de sacar conclusiones, de tener la razón.
Afirmaciones como “las mujeres son tercas”, “los hombres son infieles”, “los argentinos son presumidos” o “los políticos son corruptos” son clara muestra de este síndrome. Claro que hay mujeres tercas, pero hombres, también. Claro que hay hombres infieles, casi siempre con otra mujer (también infiel). Claro que hay argentinos presumidos, pero hay otros que no.
Y así sucesivamente. Son generalizaciones apresuradas que, por lo general, nos conducen a tropezar, a enredarnos en discusiones sin sentido. Esta falacia se da cuando alguien toma un número insuficiente de casos o experiencias particulares y los usa como base para una afirmación general. La conclusión parece lógica, pero no hay pruebas que la certifiquen.
Lo vemos cada día en las reseñas que los usuarios escriben en internet luego de haber comprado un producto o utilizado un servicio. En función de la experiencia, que es única y particular, se generaliza, se emite una sentencia contundente. Como si fuera una verdad sentada en piedra, escrita con sangre. La realidad, sin embargo, suele ser distinta.
Míralo de la siguiente manera: ¿conoces a alguien que se expresa bien de ti, que asegura que eres buena persona? No un familiar o alguien de tu círculo cercano, sino, por ejemplo, algún excompañero de trabajo o un cliente. Por supuesto, hay una buena cantidad de personas que, con seguridad, van a dar testimonio de tu bondad, de tu calidad como ser humano.
Sin embargo, para no caer en la trampa de la generalización apresurada, es justo reconocer que habrá otras personas que disienten. Es decir, que tienen argumentos para afirmar que no eres tan buena onda como piensan otros. ¿Y sabes qué? Tienen razón, también tienen razón. Y la tienen en función de la experiencia que vivieron contigo, que quizás no fue positiva.
Es decir, no hay verdades absolutas, ni para bien ni para mal. ¿Un ejemplo? En Colombia, luego de que las autoridades dieron de baja al narcotraficante Pablo Escobar, un sanguinario y despiadado asesino, hubo quienes lloraron su muerte. Y no eran familiares, propiamente. Eran personas del común que lo veían como un ídolo, que se favorecieron de su ayuda.
Moraleja
Además, repito, es parte de nuestra naturaleza humana. La generalización apresurada se da porque el cerebro busca patrones y coherencia. En su intento por interpretar la realidad, por entenderla, acude a situaciones previas, que son parecidas, y las asume idénticas cuando no lo son. Establece un patrón que, en últimas, es solo una visión distorsionada de la realidad.
En la práctica, lo que nos resulta fácil de comprender, y que además se identifica con lo que creemos, lo damos por cierto. Y pensamos, también, que es toda la verdad, la única verdad. Y no es así, por supuesto. Porque es completamente seguro, al mil por ciento, que hay otras personas, muchas, que han vivido algo distinto, una experiencia diferente.
Cuando hay un partido de la Selección Colombia de fútbol, así sea un amistoso, se cae en esta generalización apresurada. Una idea reforzada no solo por los interesados, sino también por los medios de comunicación. Y surge eso de “todos somos hinchas”, “todos sufrimos por la derrota”, “el país se paraliza”, cuando hay muchos a quienes el juego les interesa cero.
Un fenómeno en el que, no podía ser distinto, las emociones juegan un rol importante. Son ellas, en últimas, las que determinan la generalización, positiva o negativa. En especial, si son recuerdos dolorosos, de esos que nos provocaron un trauma y dejaron una cicatriz, porque estas experiencias pesan más en la memoria que los buenos momentos.
Esta generalización apresurada se da, por ejemplo, al juzgar a una persona por un solo contacto. Nos formamos una idea contundente a partir de una primera impresión que, quizás, no fue suficiente o no proporcionó tantos elementos de juicio. Lo vemos en los canales digitales cuando a una persona equis, por algo que dijo o hizo, se la reduce a una caricatura.
Asimismo, sucede cuando extrapolamos una experiencia personal, única, a un colectivo, a toda la sociedad. No solo caemos en estereotipos, sino que pecamos por los prejuicios. Este, seguro ya lo sabes, es un recurso muy utilizado para alentar discursos de odio, para polarizar opiniones o, simplemente, para desinformar. ¡Lo sufrimos todos los días!
Ahora, la pregunta que quizás te haces: ¿hay escapatoria? Sí, pero depende de cada uno. Lo primero es desarrollar el pensamiento crítico, que en la práctica no es otra cosa que eso que llamamos “no tragar entero”. Verificar las fuentes, buscar en distintas fuentes, cuestionar las aseveraciones, cifras o datos sin sustento. Ah, y sobre todo, no reaccionar de manera instintiva.
Una de las formas de identificar estos mensajes contaminados por la generalización apresurada es que incluyen palabras absolutas. ¿Como cuáles? Siempre, nunca, todos, nadie, es decir, los extremos. Negro/blanco, bueno/malo, rico/pobre, derecha/izquierda. Ten presente que cuanto más categórica sea la afirmación, mayor es el riesgo de generalización.
Este escenario lo vemos con frecuencia, por ejemplo, con los vendehúmo y los gurús de la inteligencia artificial. Sus sentencias son contundentes, categóricas, apocalípticas. Pero, también, contradictorias: un día ensalzan una app porque “es lo máximo” y al siguiente la descalifican porque apareció otra “que la destrozó”. No hay grises, ni puntos intermedios.
La falacia de la generalización apresurada es atractiva para el ser humano porque nos hace creer que tenemos autoridad, que lo sabemos todo acerca de algo. Y no es así, por supuesto. Es una trampa de las emociones, de la comodidad de nuestro cerebro, y también un recurso útil y productivo de los manipuladores. Ellos son verdaderos artistas del engaño.
Por si no lo sabías, tras bambalinas de la falacia de la generalización apresurada está uno de los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. ¿Sabes cuál? El último, el principio de la unanimidad. Consiste en hacer creer que los mensajes difundidos son aceptados por todos, como si fueran una verdad absoluta. Pretende que todos pensemos de igual forma.
En relación con este fenómeno, el filósofo, matemático y escritor inglés Bertrand Russell afirmó: “El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes, llenos de dudas”. Y que conste que él vivió un mundo muy distinto del actual: falleció en 1970, mucho antes de las redes sociales, de internet, de la inteligencia artificial.
Se trata de ser más conscientes, más inteligentes, a la hora de comunicarnos, de emitir un mensaje. También, y de manera especial, de ser cuidadosos de los contenidos que consumimos, de su calidad. El exceso de confianza puede llevarnos a caer en las trampas de la generalización apresurada y cometer errores de los que debamos arrepentirnos.
Solemos decir que “nada en la vida es eterno” (de hecho, ni la vida lo es). De igual modo, entonces, nada es absoluto. Siempre hay tonos grises, puntos intermedios, excepciones, casos único, otros que se dan solo a veces. Para comunicarnos de manera efectiva y asertiva, huir de la falacia de la generalización apresurada es una buena estrategia.